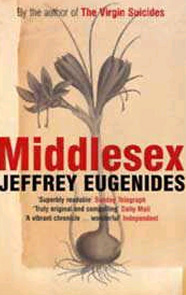19 años atrás. Noche. Terraza, sobre silla de plástico.
Mi cuerpo infantil inclina sus piés sobre el poliuretano blanco, lo que me permite pasar la barbilla ligeramente por encima de la baranda y ver, unos centenares de metros adelante, como el gran incendio acaricia las primeras casas de mi pueblo. Era el verano de 1994, y diecisietemil hectáreas de Henarejos, donde nací, quedarían reducidas a cenizas. Es, con casi total seguridad, el primer recuerdo que guardo: yo llorando, pensando que el fuego se llevaría todo lo que había conocido en tan corta vida, más hoy, dos décadas después, sigo asomándome a la misma terraza, con la baranda a la altura de mi cintura sin necesidad de inclinar nada, y el pueblo no se ha movido ni un centímetro de donde estaba aquél verano, si la regla de la translación me permite esta licencia.
Mi cuerpo infantil inclina sus piés sobre el poliuretano blanco, lo que me permite pasar la barbilla ligeramente por encima de la baranda y ver, unos centenares de metros adelante, como el gran incendio acaricia las primeras casas de mi pueblo. Era el verano de 1994, y diecisietemil hectáreas de Henarejos, donde nací, quedarían reducidas a cenizas. Es, con casi total seguridad, el primer recuerdo que guardo: yo llorando, pensando que el fuego se llevaría todo lo que había conocido en tan corta vida, más hoy, dos décadas después, sigo asomándome a la misma terraza, con la baranda a la altura de mi cintura sin necesidad de inclinar nada, y el pueblo no se ha movido ni un centímetro de donde estaba aquél verano, si la regla de la translación me permite esta licencia.
Si miro abajo, hacia mi calle, veo aquél antiguo solar por el que cruzaba a la Plaza, convertido ahora en un garaje que obliga a dar un rodeo. La casa de enfrente, otro antiguo solar donde nunca más perderé mi pelota. La de al lado ha sido reformada, cubriendo con hormigón sus cicatrices de piedra. La primera a la derecha, sigue idéntica, excepto por las cortinas que cambian según la moda de cada año. La siguiente era la de mi visabuela, que hace tiempo se mudó a otro lugar donde ya no importan incencios, ni rodeos, ni pelotas perdidas. Volviendo a mi acera, mi vecina riega sus plantas, antes casada, ahora viuda. Y cerrando el círculo, mi casa, del mismo blanco inmaculado, aunque yo ya no pueda verla de esa manera.
Y ¿qué ha pasado en 19 años? Libros, clases y juegos en la pequeña escuela ahora convertida en residencia de ancianos. Accidentes que no acabaron incendiando nada, pero que me llevaron a vivir a otros lugares. Diferentes ciudades, y paises, a mis espaldas, que me alejaron de esta terraza, aunque siempre me mantuvo unido a ella el mismo sentimiento de miedo a lo desconocido que sentí aquella noche sobre la baranda. En diecinueve años el país pasaba de organizar Olimpiadas y prometer dos hogares a cada padre de familia, a no poder ni pagarme los estudios. Estudios tan largos que puedo garantizar que han pasado millares de personas a lo largo de los años sin que llegue a acabarlos, algunos pisando más fuerte, otros más flojo, la mayoría alzando el vuelo pronto, muy pocos se quedarán eternamente. Pero los que lo han hecho ha sido a conciencia, extendiendo raíces tan adentro que están a salvo de incendios.
Diecinueve años llenos de alegrías y también de malos recuerdos, que las grandes personas que he encontrado me ayudan a ver desde otra perspectiva, de reojo, con la media sonrisa que te da la edad cuando la razón va ganándole camino al ímpetu. Y aun así, con los años, libros, idiomas, coitos, lágrimas, besos, notas, abrazos, discusiones, fiestas, cafés, exámenes, caídas, películas, olvidos, rupturas, cigarros, reencuentros, aviones, sueños, decepciones, secretos y sonrisas que han pasado, siento que aún necesito ponerme sobre una silla, inclinar mis piés, y mirar con miedo y emoción todo el mundo y la vida que me quedan por delante.