-¿Aún la ama usted?- Preguntó derrotada.
-Yo no sé amar, lo sabes perfectamente. Soy demasiado egoísta y todas esas cosas que acostumbras a echarme en cara. Hablemos de otra cosa, por favor.
Sin embargo, no conseguimos hablar de otra cosa. Pasamos el resto de la velada hilando temas vanales, sin que ni el uno ni el otro prestara atención a lo que su interlocutor le contaba, sin que ni el uno ni el otro prestara atención ninguna a lo que él mismo decía. Cualquier expresión, cualquier palabra, cualquier sonido emitido sólo tenía como finalidad empujar al tiempo en su pesado recorrido por la esfera de los relojes. Aquello no era una conversación, era un eterno esquivar el único tema del que podíamos hablar, del que queríamos hablar.
Ella estaba sentada de piernas cruzadas, frente a mí, la mesa separándonos como una oportuna frontera, evitando que mis ojos vieran lo que asomaba bajo su fino camisón de algodón blanco, apenas una capa de niebla que ocultaba lo que debía permanecer desconocido. Su piel pálida, como de princesa, como de mendiga, como de las dos cosas a pesar de ser contradictorias, frágiles, quebradizas. Su cabello negro, como de sombras, como de engaños, que en esto si que no había contradicción, caía sobre los hombros cómo si lo hubiera despeinado un vendaval, el vendabal de su carácter. Carácter que se mostraba en el brillo de sus ojos, serenos, seductores, inteligentes. Profundos. Carácter que tácitamente me obligaba a darle explicaciones sobre todo lo que hacía a cada hora, lo que pensaba a cada momento, y no tenía porqué ni obligación ninguna. Ella era apenas una niña que me idolatraba, que había insistido tanto en trabajar para mí que había acabado siendo mi secretaria, que me había intentado seducir miles de veces y la había rechazado todas ellas. Ella no era nadie. Sin embargo, ese brillo en sus ojos tras el denso vapor que ascendía de su café me obligaba a darle explicaciones. Y no quería.
La lluvia percutía insistentemente en la ventana. Tras el cristal, los tejados de la ciudad se acurrucaban bajo la tormenta, derrotados por sus truenos y relámpagos, resignados a soportar el aguacero. El gris de las nubes se sincronizaba con el gris de mi alma. En esos momentos lo único que me apetecía era ir corriendo a la estación de ferrocarriles. Quería ir allí como antaño, como en los días posteriores a su partida. Como cuando se subió al tren, llevándose en su equipaje mi felicidad, y se alejó sin despedirse. Como cuando yo, días después, aún acudía a la estación y me sentaba a esperarla en los bancos, como un alma de hierro forjado que decorara el andén, esperando que su tren hiciera marcha atrás y se bajara de nuevo en la estación, con una sonrisa como único equipaje, y un “te quiero” en los labios. Todo eso era lo que deseaba revivir en aquellos momentos.
Miré mi reloj mientra seguíamos hablando sobre temas intranscendentes, caducos. Era una mala costumbre que tenía, porque sabía perfectamente que el reloj marcaba las seis y veinte de la tarde. Siempre marcaba esa hora. Cuando se subió al tren para no regresar, yo estrellé el reloj contra el suelo conducido por la rabia que se acumulaba en mi interior, y, partiéndose la esfera por la mitad, las agujas se habían congelado en aquella hora, condenándome a recordarla eternamente, pues no me veía con el valor ni las ganas de tirarlo, arreglarlo, o comprarme otro.
Miré el reloj de pared, marcaba una hora mucho más desalentadora que la de mi reloj, ya que el tiempo había avanzado como sumergido en una balsa de aceite, y la tormenta arreciaba cada vez con más fuerza. Miré de nuevo por la ventana e imaginé que la ciudad ardía por completo. En aquél momento habría dado mi alma por ver que todos los que odiaba morían, por ver que la maldita ciudad se prendía fuego de golpe y se quemaban con ella mis fantasmas. ¿Y qué si todo acababa? ¿Y qué si en aquella milésima de segundo tan corta y efímera en la que había creído ser feliz todo hubiese reventado sin dejar tras de sí más que un rastro de polvo y estrellas en las que se acumularan todos nuestros recuerdos y sonrisas, desapareciendo cual brisa de verano y dejándonos solos, abandonados, con nuestros sueños esparcidos por las paredes y la nuca de la vida estrellada contra el suelo de nuestra imaginación? ¿Y qué si todo ardía?
Miré de nuevo al frente, mi secretaria bajaba la mirada hacia su taza intacta, ahora el silencio se adueñaba de la estancia. Recordé una de las últimas conversaciones que tubimos minutos antes de que se subiera al tren. Me habló de sus sueños. De llegar a París y ser una gran vedette. Que tenía cuerpo, gracia y salero. Que en aquel país no había sitio para ella, que las cosas se estaban poniendo feas. Que a saber si la república iba a durar mucho más o si yo iba a durar la mitad que ella. Que yo era un escritor de poca monta que no había publicado ni un solo libro, y ella se merecía estar con todos aquellos bohemios de los que todo el mundo hablaba. Que quería seguir soñando, y las circunstancias junto a mí ahogaban sus sueños. Y yo le dije que sí, le dije que sí a todo. Que sería la mejor vedette de París. Que aquel país se le quedaba pequeño. Que mi esperanza de vida se acortaba a grandes pasos por aquél maldito tumor. Que yo era un escritor de poca monta. Que ella tenía que seguir soñando y que no nos volveríamos a ver. Le dije a todo que sí y aún así volví todas las tardes a esperarla, como si no supiera ya que no iba a volver, queriendo engañar a mi alma, queriendo convertir los paseos a la estación en parches para mi corazón descosido.
Incómodo por el silencio, retomé la insulsa conversación hablando del tiempo, y mientras tanto, pensé en como había empezado todo. En como la había conocido una tarde de julio, un julio caluroso. Yo caminaba apresurado para coger el tranvía que me debía llevar a mi primera entrevista con un editor. Cuando aparecí en la plaza, el tranvía ya iniciaba su trayecto hacia las profundidades del casco antíguo, así que empecé a correr desesperado con mi maletín de piel en una mano, sujetando mi sombrero con la otra, las solapas de la americana marrón volando en sintonía con la música de mis pasos. Llegué agobiado hasta la boca calle por la que el monstruo de hierro deboraba sus vías y, sin pensérmelo dos veces, salté al interior, cayendo desafortunadamente, o no, sobre una preciosa joven, puestas cada una de mis manos en uno de sus senos, mi maletín abierto con las hojas esparcidas por el suelo y mi cara de satisfacción por haber subido al vehículo a tiempo directamente enfrentada con su cara de sorpresa, que rápidamente se transformó en una cara de indignación, y me abofeteó mientras me gritaba improperios. Yo no podía más que recoger los papeles sin apartar la mirada de su bello cuerpo envuelto de un elegante vestido a flores, su rubio y angelical cabello recogido bajo una pamela y sus labios cual carmín. Me puse en pié lentamente frente a ella y, mientras seguía exigiéndome una disculpa, yo simplemente la besé ante el asombro del resto de pasajeros. El acople fue tan perfecto que ella no opuso resistencia ninguna y, desde ese momento, avanzamos por la vida como un tren en llamas que no quisiera detenerse nunca por miedo a rasgar la noche. Avanzamos por la vida como un río bravo que se abriera paso entre montañas sin decidir dónde iba a desembocar ni saber dónde había nacido. Avanzamos por la vida como si nuestros relojes tubieran los segundos contados y pensando que, de tanto correr, de tanto hacernos el amor una y otra vez precipitadamente, las agujas del reloj no nos tendrían en cuenta en su eterno recorrido hacia el fín. Pero nada de eso era cierto, y todo empezó a ir demasiado rápido para mí, tan rápido que, cuando me decidí a parar un momento para pedirle un breve descanso, ella ya había hecho las maletas para seguir su camino sin mí.
Ahora mi secretaria hablaba de la situación en el continente. Que qué feo se estaba poniendo el asunto y todo eso. Que si comunistas, que si nazis. Miles de asuntos sobre los cuales nos llegaban unas informaciones tan difusas, tan turbias, tan contradictoras, que no le dejaba hablar nunca de ello, porque no podíamos emitir juicios sobre cosas que nisiquiera sabíamos si eran del todo ciertas. Quizá por eso, porque sabía que se lo prohibía y sabía que sólo la escuchaba intermitentemente, se permitía el lujo de hablar de ello, siendo consciente de que no iba a recibir recriminación alguna, aunque tampoco respuestas complacientes. Bajé la mirada hacia mi propia taza de café, tan intacta como la suya, y escuché a las nubes llorarse sobre la ciudad. Recordando todos los propósitos que nos habíamos hecho, sentí ganas de llorar también, de llorarme, de llorar reflexivamente, como, a pesar de sonar irracional, hacían las nubes. Pensé en las bobadas que decíamos mientras hacíamos el amor en cualquier sitio, cosas absurdas, poéticas y poco pragmáticas. Decíamos que queríamos ser dos estrellas en el firmamento de la suerte, brillar tanto que no quedara un alma a oscuras, y volar como dos pájaros de fuego rasgando el horizonte, dejando tras nosotros una aurora boreal de sonrisas y gemidos. Queríamos vivir cada segundo o, si era posible, detener el tiempo. Queríamos ser eternos, y por ello, viendo las olas derretirse en la arena, nos derretimos nosotros en nuestro propio amor, para no volver a alzar el vuelo nunca más. Y el mar, una vez acabó de hacer el amor con el horizonte, se rió de nuestra ingenuidad.
Al otro lado de la mesa, sin verlo, intuí que mi secretaria se bebía por fín su café y, cediendo de sus intentos por establecer nuevamente una conversación, se fue a la cocina, dejándome a mí con mis divagaciones. Ahora pensaba en todas las sensaciones que habíamos vivido juntos. Todas aquellas noches que nos habíamos evadido de la realidad y habíamos sentido que todo era más claro, más limpio. Que todo era menos humano, menos necio. Y desde nuestro firmamento habíamos mirado con arrogancia la creación y nos habíamos reído de ella. Quizá por eso ahora estaba acabado, convertido en un saco de cenizas con cáncer. Recordé cuando soñaba que éramos dioses, y sin embargo, nos desvanecimos en soplos de cierzo. Recordé cuando soñaba que éramos reyes, y nuestros tronos se convirtieron en polvo. Recordé cuando aún soñaba, y hoy apenas duermo.
Mi interlocutora frustrada tarareaba una triste cancioncilla desde la cocina, y yo empecé a darle vueltas a las últimas palabras a las que había prestado toda mi atención esa tarde. Cuando me había preguntado si aún amaba a la mujer de mi vida, aquella rubia con ínfulas de diva que se había marchado a París para no regresar, y yo le había dicho que no sabía amar, que era un egoísta, y ahora esas palabras caían en mí como puñales.
En mi interior, un odio hacia mí mismo empezó a arremolinarse, y sentí que ya no tenía ganas de vivir. Sentí que si respiraba una vez más sólo expiraría borrones de sangre y versos negros que inundarían las aceras de mi corazón, ya de por sí inundadas de barro y fracasos. Sentí que no tenía ganas de vivir, porque las ganas de vivir me superaban. Sentí que la enfermedad iba muy lenta, y quería que acabara conmigo en ese momento. Y me dí cuenta de que nada había valido la pena. Me odiaba por no saber amar, por permitir que una pasión desenfrenada hubiera hecho trizas mis sueños. Y sentí que ya era tarde para recoger los cachos caídos por mi habitación. Sentí que ya era tarde para esbozar una sonrisa y recomponer con ella los pedazos de luz que me rodeaban, y colgar del cielo un nuevo sol que me guiara. Remendado pero más grande. Cosido pero más humano. Desgastado pero más mío.
Comprendí que ya era tarde para seguir dándole caza a los sueños, así que, harto de mí, me levanté, y, a pesar de que no había transucrrido ni media tarde, abandoné el hogar y salí a la calle caminando bajo la lluvia. Odiándome por no saber amar.
Cuando ya llevaba unos cuantos metros, la oí gritar tras de mí:
-¡No es verdad!- Me giré y observé a mi joven secretaria sollozar empapada desde el portal del edificio.- ¡No es verdad que usted no sepa amar!
-Yo no sé amar, lo sabes perfectamente. Soy demasiado egoísta y todas esas cosas que acostumbras a echarme en cara. Hablemos de otra cosa, por favor.
Sin embargo, no conseguimos hablar de otra cosa. Pasamos el resto de la velada hilando temas vanales, sin que ni el uno ni el otro prestara atención a lo que su interlocutor le contaba, sin que ni el uno ni el otro prestara atención ninguna a lo que él mismo decía. Cualquier expresión, cualquier palabra, cualquier sonido emitido sólo tenía como finalidad empujar al tiempo en su pesado recorrido por la esfera de los relojes. Aquello no era una conversación, era un eterno esquivar el único tema del que podíamos hablar, del que queríamos hablar.
Ella estaba sentada de piernas cruzadas, frente a mí, la mesa separándonos como una oportuna frontera, evitando que mis ojos vieran lo que asomaba bajo su fino camisón de algodón blanco, apenas una capa de niebla que ocultaba lo que debía permanecer desconocido. Su piel pálida, como de princesa, como de mendiga, como de las dos cosas a pesar de ser contradictorias, frágiles, quebradizas. Su cabello negro, como de sombras, como de engaños, que en esto si que no había contradicción, caía sobre los hombros cómo si lo hubiera despeinado un vendaval, el vendabal de su carácter. Carácter que se mostraba en el brillo de sus ojos, serenos, seductores, inteligentes. Profundos. Carácter que tácitamente me obligaba a darle explicaciones sobre todo lo que hacía a cada hora, lo que pensaba a cada momento, y no tenía porqué ni obligación ninguna. Ella era apenas una niña que me idolatraba, que había insistido tanto en trabajar para mí que había acabado siendo mi secretaria, que me había intentado seducir miles de veces y la había rechazado todas ellas. Ella no era nadie. Sin embargo, ese brillo en sus ojos tras el denso vapor que ascendía de su café me obligaba a darle explicaciones. Y no quería.
La lluvia percutía insistentemente en la ventana. Tras el cristal, los tejados de la ciudad se acurrucaban bajo la tormenta, derrotados por sus truenos y relámpagos, resignados a soportar el aguacero. El gris de las nubes se sincronizaba con el gris de mi alma. En esos momentos lo único que me apetecía era ir corriendo a la estación de ferrocarriles. Quería ir allí como antaño, como en los días posteriores a su partida. Como cuando se subió al tren, llevándose en su equipaje mi felicidad, y se alejó sin despedirse. Como cuando yo, días después, aún acudía a la estación y me sentaba a esperarla en los bancos, como un alma de hierro forjado que decorara el andén, esperando que su tren hiciera marcha atrás y se bajara de nuevo en la estación, con una sonrisa como único equipaje, y un “te quiero” en los labios. Todo eso era lo que deseaba revivir en aquellos momentos.
Miré mi reloj mientra seguíamos hablando sobre temas intranscendentes, caducos. Era una mala costumbre que tenía, porque sabía perfectamente que el reloj marcaba las seis y veinte de la tarde. Siempre marcaba esa hora. Cuando se subió al tren para no regresar, yo estrellé el reloj contra el suelo conducido por la rabia que se acumulaba en mi interior, y, partiéndose la esfera por la mitad, las agujas se habían congelado en aquella hora, condenándome a recordarla eternamente, pues no me veía con el valor ni las ganas de tirarlo, arreglarlo, o comprarme otro.
Miré el reloj de pared, marcaba una hora mucho más desalentadora que la de mi reloj, ya que el tiempo había avanzado como sumergido en una balsa de aceite, y la tormenta arreciaba cada vez con más fuerza. Miré de nuevo por la ventana e imaginé que la ciudad ardía por completo. En aquél momento habría dado mi alma por ver que todos los que odiaba morían, por ver que la maldita ciudad se prendía fuego de golpe y se quemaban con ella mis fantasmas. ¿Y qué si todo acababa? ¿Y qué si en aquella milésima de segundo tan corta y efímera en la que había creído ser feliz todo hubiese reventado sin dejar tras de sí más que un rastro de polvo y estrellas en las que se acumularan todos nuestros recuerdos y sonrisas, desapareciendo cual brisa de verano y dejándonos solos, abandonados, con nuestros sueños esparcidos por las paredes y la nuca de la vida estrellada contra el suelo de nuestra imaginación? ¿Y qué si todo ardía?
Miré de nuevo al frente, mi secretaria bajaba la mirada hacia su taza intacta, ahora el silencio se adueñaba de la estancia. Recordé una de las últimas conversaciones que tubimos minutos antes de que se subiera al tren. Me habló de sus sueños. De llegar a París y ser una gran vedette. Que tenía cuerpo, gracia y salero. Que en aquel país no había sitio para ella, que las cosas se estaban poniendo feas. Que a saber si la república iba a durar mucho más o si yo iba a durar la mitad que ella. Que yo era un escritor de poca monta que no había publicado ni un solo libro, y ella se merecía estar con todos aquellos bohemios de los que todo el mundo hablaba. Que quería seguir soñando, y las circunstancias junto a mí ahogaban sus sueños. Y yo le dije que sí, le dije que sí a todo. Que sería la mejor vedette de París. Que aquel país se le quedaba pequeño. Que mi esperanza de vida se acortaba a grandes pasos por aquél maldito tumor. Que yo era un escritor de poca monta. Que ella tenía que seguir soñando y que no nos volveríamos a ver. Le dije a todo que sí y aún así volví todas las tardes a esperarla, como si no supiera ya que no iba a volver, queriendo engañar a mi alma, queriendo convertir los paseos a la estación en parches para mi corazón descosido.
Incómodo por el silencio, retomé la insulsa conversación hablando del tiempo, y mientras tanto, pensé en como había empezado todo. En como la había conocido una tarde de julio, un julio caluroso. Yo caminaba apresurado para coger el tranvía que me debía llevar a mi primera entrevista con un editor. Cuando aparecí en la plaza, el tranvía ya iniciaba su trayecto hacia las profundidades del casco antíguo, así que empecé a correr desesperado con mi maletín de piel en una mano, sujetando mi sombrero con la otra, las solapas de la americana marrón volando en sintonía con la música de mis pasos. Llegué agobiado hasta la boca calle por la que el monstruo de hierro deboraba sus vías y, sin pensérmelo dos veces, salté al interior, cayendo desafortunadamente, o no, sobre una preciosa joven, puestas cada una de mis manos en uno de sus senos, mi maletín abierto con las hojas esparcidas por el suelo y mi cara de satisfacción por haber subido al vehículo a tiempo directamente enfrentada con su cara de sorpresa, que rápidamente se transformó en una cara de indignación, y me abofeteó mientras me gritaba improperios. Yo no podía más que recoger los papeles sin apartar la mirada de su bello cuerpo envuelto de un elegante vestido a flores, su rubio y angelical cabello recogido bajo una pamela y sus labios cual carmín. Me puse en pié lentamente frente a ella y, mientras seguía exigiéndome una disculpa, yo simplemente la besé ante el asombro del resto de pasajeros. El acople fue tan perfecto que ella no opuso resistencia ninguna y, desde ese momento, avanzamos por la vida como un tren en llamas que no quisiera detenerse nunca por miedo a rasgar la noche. Avanzamos por la vida como un río bravo que se abriera paso entre montañas sin decidir dónde iba a desembocar ni saber dónde había nacido. Avanzamos por la vida como si nuestros relojes tubieran los segundos contados y pensando que, de tanto correr, de tanto hacernos el amor una y otra vez precipitadamente, las agujas del reloj no nos tendrían en cuenta en su eterno recorrido hacia el fín. Pero nada de eso era cierto, y todo empezó a ir demasiado rápido para mí, tan rápido que, cuando me decidí a parar un momento para pedirle un breve descanso, ella ya había hecho las maletas para seguir su camino sin mí.
Ahora mi secretaria hablaba de la situación en el continente. Que qué feo se estaba poniendo el asunto y todo eso. Que si comunistas, que si nazis. Miles de asuntos sobre los cuales nos llegaban unas informaciones tan difusas, tan turbias, tan contradictoras, que no le dejaba hablar nunca de ello, porque no podíamos emitir juicios sobre cosas que nisiquiera sabíamos si eran del todo ciertas. Quizá por eso, porque sabía que se lo prohibía y sabía que sólo la escuchaba intermitentemente, se permitía el lujo de hablar de ello, siendo consciente de que no iba a recibir recriminación alguna, aunque tampoco respuestas complacientes. Bajé la mirada hacia mi propia taza de café, tan intacta como la suya, y escuché a las nubes llorarse sobre la ciudad. Recordando todos los propósitos que nos habíamos hecho, sentí ganas de llorar también, de llorarme, de llorar reflexivamente, como, a pesar de sonar irracional, hacían las nubes. Pensé en las bobadas que decíamos mientras hacíamos el amor en cualquier sitio, cosas absurdas, poéticas y poco pragmáticas. Decíamos que queríamos ser dos estrellas en el firmamento de la suerte, brillar tanto que no quedara un alma a oscuras, y volar como dos pájaros de fuego rasgando el horizonte, dejando tras nosotros una aurora boreal de sonrisas y gemidos. Queríamos vivir cada segundo o, si era posible, detener el tiempo. Queríamos ser eternos, y por ello, viendo las olas derretirse en la arena, nos derretimos nosotros en nuestro propio amor, para no volver a alzar el vuelo nunca más. Y el mar, una vez acabó de hacer el amor con el horizonte, se rió de nuestra ingenuidad.
Al otro lado de la mesa, sin verlo, intuí que mi secretaria se bebía por fín su café y, cediendo de sus intentos por establecer nuevamente una conversación, se fue a la cocina, dejándome a mí con mis divagaciones. Ahora pensaba en todas las sensaciones que habíamos vivido juntos. Todas aquellas noches que nos habíamos evadido de la realidad y habíamos sentido que todo era más claro, más limpio. Que todo era menos humano, menos necio. Y desde nuestro firmamento habíamos mirado con arrogancia la creación y nos habíamos reído de ella. Quizá por eso ahora estaba acabado, convertido en un saco de cenizas con cáncer. Recordé cuando soñaba que éramos dioses, y sin embargo, nos desvanecimos en soplos de cierzo. Recordé cuando soñaba que éramos reyes, y nuestros tronos se convirtieron en polvo. Recordé cuando aún soñaba, y hoy apenas duermo.
Mi interlocutora frustrada tarareaba una triste cancioncilla desde la cocina, y yo empecé a darle vueltas a las últimas palabras a las que había prestado toda mi atención esa tarde. Cuando me había preguntado si aún amaba a la mujer de mi vida, aquella rubia con ínfulas de diva que se había marchado a París para no regresar, y yo le había dicho que no sabía amar, que era un egoísta, y ahora esas palabras caían en mí como puñales.
En mi interior, un odio hacia mí mismo empezó a arremolinarse, y sentí que ya no tenía ganas de vivir. Sentí que si respiraba una vez más sólo expiraría borrones de sangre y versos negros que inundarían las aceras de mi corazón, ya de por sí inundadas de barro y fracasos. Sentí que no tenía ganas de vivir, porque las ganas de vivir me superaban. Sentí que la enfermedad iba muy lenta, y quería que acabara conmigo en ese momento. Y me dí cuenta de que nada había valido la pena. Me odiaba por no saber amar, por permitir que una pasión desenfrenada hubiera hecho trizas mis sueños. Y sentí que ya era tarde para recoger los cachos caídos por mi habitación. Sentí que ya era tarde para esbozar una sonrisa y recomponer con ella los pedazos de luz que me rodeaban, y colgar del cielo un nuevo sol que me guiara. Remendado pero más grande. Cosido pero más humano. Desgastado pero más mío.
Comprendí que ya era tarde para seguir dándole caza a los sueños, así que, harto de mí, me levanté, y, a pesar de que no había transucrrido ni media tarde, abandoné el hogar y salí a la calle caminando bajo la lluvia. Odiándome por no saber amar.
Cuando ya llevaba unos cuantos metros, la oí gritar tras de mí:
-¡No es verdad!- Me giré y observé a mi joven secretaria sollozar empapada desde el portal del edificio.- ¡No es verdad que usted no sepa amar!



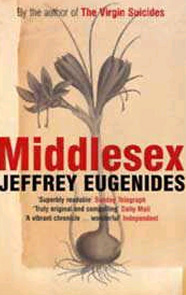


Jooooder. Qué bueno.
ResponderEliminarNo tengo palabras, las mejores se han quedado en tu relato.
P.