Te vi en la estación. Frágiles arcos de puro hierro fundido surcaban el firmamento sobre tu cabello azabache. El negro de tu pelo contrastaba con el negro de los arcos, y éste con el negro de tus ojos, negros tan diferentes y sin embargo idénticos.
Los muros del color de un amanecer excesivamente pálido, un amanecer que te hubiera mirado a los ojos y hubiera huido despavorido por la belleza que desprendían tus pupilas.
Tus labios eran carmesí, como mi billete de tren. Eran de un tono tan salvajemente agresivo que asustaba mirarlos. Eran sangre.
De tus orejas, finas como vidrio, estilizadas como cristal, colgaban pendientes al igual que de los pilares de la estación colgaban las farolas de estilo modernista.
Tu cuello era como un pilar, fino pero resistente, de esos que sujetan el peso de una catedral de estrellas, de un templo a la belleza, pues como tales sujetaba tu cuello tu cabeza.
Tus hombros, altivos, orgullosos, miraban al mundo como si reinaran sobre él, y ciertamente lo hacían, pues las nubes se rendían a su superioridad llorándose a sí mismas sobre la estación, cayendo como un telón de lluvia que no conseguía esconder tu imagen.
Tu pecho parecía enchido de esperanza, de sueños, de una vida planificada que avanzaba como un tren a toda máquina arrollando la mediocridad de todas las personas que te rodeaban, que te miraban con cara asombrada, horrorizada, formando un círculo a tu alrededor, lo suficientemente cerca para observar la muerte en tus iris y lo suficientemente lejos para no mojarse los pies en la sangre del charco que te rodeaba.
Y es que había una pega, me dí cuenta de lo bella que eras demasiado tarde, cuando ya te había disparado y había huido para siempre de la ciudad buscando una nueva víctima que añadir a mi colección.
lunes, 29 de junio de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



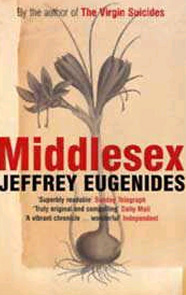


No hay comentarios:
Publicar un comentario
Dale una vuelta más a mi mundo: