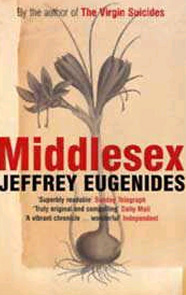No sabe que ocurre en aquella calle por la noche. Oye los ruídos, las risas, el jaleo, la música, los gemidos, los borrachos, las canciones, los pasos apresurados, los gritos de miedo y los de placer... lo oye todo, pero nunca ha visto esa calle por la noche. Él sólo sale a la puerta de su humilde hogar cuando el Sol lo acompaña. De buena mañana los orines y las botellas rotas inundan el callejón. Él, con toda la paciencia de una vida de trabajo constante, encorbado, echa uno tras otro pozales de agua por encima del empedraro para que las alcantarillas se lleven los recuerdos de una noche de lobos. Después, y cuando aún no se ha despertado ningún vecino (de los pocos que se despiertan en aquél lugar) empieza a sacar cajas de madera apolillada y a amontonarlas a ambos lados de su la estrecha y alta fahada de cal desmenuzada que conforma su casa. Cuando el Sol empieza a levantarse y se refleja desde el final de la calle sobre el suelo aún húmedo todo se baña de un tono dorado y el anciano sonrie sutilmente como recordando un tiempo en que aquél rincón de la ciudad era la avenida de los sueños. Sobre las cajas empieza a colocar una a una, decenas de pajaritas de papel. Las hay más grandes, más pequeñas, con más y menos alas, con más y menos pico, de un blanco impecable, de un blanco roto y también de colores 8aunque no muchas). Tras hacer eso, se sienta en la puerta y, sin perder la sonrisa, empeiza a ver despertar al barrio. Pasa el cartero, dice buenos días, el anciano lo mira espectante, esperando que le compre una pajarita, pero, como todos los días, el cartero pasa de largo en su bicicleta oxidada. Pasa la verdulera, de camino a abrir su negocio, saluda efusiva, pero no compra. Llega el mediodía y por la puerta han desfilado cientos de vecinos, algunos más relajados, otros con prisa, unos descansado, otros trabajando y la mayoría muriéndose de hambre. El anciano piensa que él también es un muerto de hambre, pero no deja de sonreír. Avanza el día, el Sol ha paseado sus rayos por toda la calle y ya casi se está poniendo por el extremo contrario. Nuevamente ilumina el lugar, esta vez de un tono similar al bronce, de oro viejo y ponzoñoso, de recuerdos muertos de un lugar que fue otra cosa hace demasiado tiempo. Cuando ya todos los vecinos han desecho el camino que hicieron horas antes, han vuelto a saludar al anciano e incluso alguno se ha parado a mirar las pajaritas (y no, ninguno ha ocmprado), pasa por la calle un carromato de ébano, tirado por dos caballos blancos, conducido por un galán de rancia mirada. A la ventanilla se asoma una pequeña niña rubia, de ojos claros y mirada inocente, sonriendo a pesar de la decadencia del lugar, viendolo todo como si la luz del Sol aún fuera de oro, y no de bronce. El anciano se levanta, sonriendo, encorbado, se acerca a la carroza que avanza a paso lento, coje una pajarita, no es la más grande pero si la más llamativa, en un tono rosa, y se la da a la niña segundos antes de que una mano envuelta en un guante de cuero la coja violentamente desde el interior y la aleje de aquél mundo. La carroza se aleja por el final de la calle y el anciano recoje sonriendo, pensando en qué triste es la vida de aquél que quiere quitarle la sonrisa a una niña. A pesar de tener la mejor carroza de la ciudad, dos preciosos caballos y un galán a su servicio, el señor del guante de cuero no es más feliz que ninguno de los desgraciados de aquella calle.
El anciano sonríe, recoje la scajas poco a poco mientras el Sol se acuesta una noche más. Entra en su hogar, sin saber qué pasará ahora que la Luna es la dueña de la calle por una horas, pero se dice que, en el fondo, hasta las má sbuenas familias tienen una puerta de atrás, un callejón sin salida, una calle de las miserias en que verter su perdición. Y a lo lejos suena un violín.